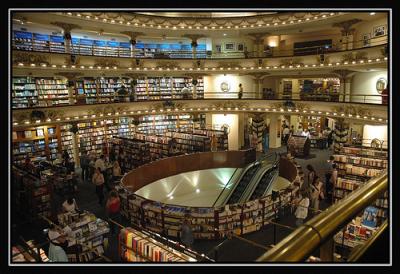Para mi amiga Iris: un placer verla y compartir coreografías aburridas. Con ella lo son mucho menos.
Durante estas semanas se ha escrito mucho sobre Francisco Umbral en periódicos y revistas, y también aquí, en el mundo de los blogs, a pesar de que a este hombre le ha pasado lo peor que le ha podido pasar: morirse al mismo tiempo que un futbolista en el campo de fútbol, fenómeno que nos conmueve a la mayoría de una manera tan extraordinaria y mediática, que eclipsa el brillo de otras muertes. La muerte de Umbral pasó desapercibida en proporción a la de Antonio Puerta, lateral del Sevilla, que tuvo toda la emoción, el morbo, e incluso el “interés científico” suficiente para dejar en un segundo plano, casi imperceptible para muchos, la de uno de los escritores e intelectuales más relevantes del pasado siglo XX. Pero eso a Umbral le hubiera parecido completamente normal, tan atento como estuvo a la prosa de la vida, a los líos con Hacienda de Lola Flores, o al en cierto momento previsible regreso a los andamios de David Bustamante. Porque pocos personajes públicos han sabido estar más cómodos entre lo sublime y lo chabacano como este hombre a lo largo de las últimas décadas.
He leído bastante y muchos de esos reportajes, y hay una especie de idea/ resumen que sintetiza casi todo lo dicho y oído: Umbral era un gran escritor pero un controvertido personaje, que, como tal, generaba pocas simpatías, cada vez menos. En la memoria pesa demasiado aquella entrevista que le hiciera Mercedes Milá hace unos años en la que él reclamaba hablar de “su libro” a toda costa y menos de los temas que iban saliendo sobre la mesa. Ese “yo he venido a hablar de mi libro” terminó convirtiéndose en un chascarrillo muy popular y probablemente definitivamente creador de la imagen de un hombre caprichoso, malhumorado, vanidoso y autoritario. Un hombre que, como él reconoce en su último libro “Amado siglo XX”, se encontraba realizando un “largo viaje a la derecha” y me temo que también hacia una especie de soledad muy premiada y reconocida, pero soledad al fin y al cabo.
Pero para mí, la imagen de Umbral, independientemente de que ideológicamente cada vez lo he ido notando más lejano, menos representativo de mi propio mundo interior, está indisolublemente asociada a los amaneceres del comienzo de mi despertar personal, intelectual y político a la vida, cuando después de mis noches de juerga, me precipitaba hacia la habitual cafetería Imperia de Zaragoza, con el periódico en la mano, para leer de manera especialmente ávida los deportes y su columna diaria. Esa columna que, como género literario, tanta tradición tenía en el periodismo francés y español, y que él en ese momento (finales de los setenta) le confería una nueva inyección de interés y calidad. En esa columna, recuerdo que situada en la contraportada del Heraldo de Aragón, como en la de otros periódicos de provincias, se escribía de todo, pero de una manera siempre deslumbrante. Allí ya estaban las principales virtudes literarias del autor: dominio y conocimiento absoluto del lenguaje, tendencia a la brillantez y a la paradoja, utilización de las metáforas inesperadas, sabia dosificación de lo culto y lo coloquial, adjetivación exacta y al mismo tiempo sorprendente, etc. Merecía la pena trasnochar y esperar la fantasmal aparición de los primeros vendedores de la prensa para poder leer esta columna diaria de Francisco Umbral, porque a través de ella conocí las columnas de otros periodistas escritores de los que él mismo se confesaba discípulo, entre los cuales destacaban Azorín, Eugenio D´Ors, y naturalmente César González Ruano. Probablemente yo le debo a Umbral, como ahora a Paul Auster y a Fernando Savater, su capacidad para motivar en mi la necesidad y gusto de leer a otros escritores de los que ellos se sienten herederos, discípulos o simples admiradores. Así he conocido a Montaigne, Chateaubriand, Sciascia, e incluso al propio Jorge Luis Borges.
Después, la columna de Umbral me llevó hasta sus propios libros. He leído muchos libros de Umbral (me he dado cuenta precisamente ahora con el traslado al nuevo piso), y la memoria hace que yo seleccione mentalmente algunos y me haya olvidado de otros: recuerdo bien, por ejemplo, “Las ninfas”, “Travesía de Madrid”, o la gozosa lectura de “La leyenda de un César Visionario”, biografía novelada de Franco que me conmovió, y de la que me aprendí de memoria sus cuatro primeras líneas: “En un Burgos salmantino de tedio y plateresco, en una Salamanca burgalesa de plata fría, Francisco Franco Bahamonde, dictador de mesa camilla, merienda chocolate con soconusco y firma sentencias de muerte”. Recuerdo también, porque lo leí en mi etapa universitaria y con fines pedagógicos, un estudio/biografía que me pareció magnífico sobre Valle Inclán, otro de sus iconos, y que, además de explicarme la vida y la obra del escritor gallego, me sirvió para entrar en la de Quevedo y Larra, pues Umbral, un auténtico conocedor de la literatura española, desde el principio estableció que entre los tres formaban la línea medular de la selección española del pensamiento crítico.
Singular recuerdo tengo de su “Diccionario de Literatura, España 1941-1993”, un libro que fue criticado por su indisimulada parcialidad, defecto/virtud que era precisamente lo esencial en él. Consciente de que esas críticas iban a producirse, Umbral había escrito en su prólogo: “Este libro es un encargo. En la profesión de escritor se principia haciendo encargos por necesidad y se termina haciendo encargos por vanidad. Quiere decirse que uno ya solo cree, más o menos, en los libros de encargo. Mejor que tener inspiración es tener encargos”. Líneas más abajo, Umbral diseccionaba la literatura española y la dividía en “casticista” y “babelista”, estableciendo que la mejor es la que participa de ambos conceptos: “el que solo es casticista (García Serrano) o solo es babelizante (los angloaburridos) es un baldado intelectual, un autolimitado, un autor plano, a la larga”.
Ni que decir tiene que estos “baldados” fueron los que más se cabrearon con el autor de un diccionario, cuyo autor renunciaba expresamente a pedir perdón por sus voluntarias arbitrarieadades. Porque inteligente hasta la exasperación, subjetivo hasta la fatiga, Umbral decidió prescindir en ese libro de nombres relevantes de la literatura española con los que él personalmente no se llevaba bien, incluir términos como “Coño”, “Whisky”, “Mierda” o “Ruta del Bakalao”, e introducir nombres tan discutibles en una obra de esta naturaleza como el de Agatha Ruiz de la Prada, de la que escribió: “Barcelona. Diseñadora, modista, arquitecto, mujer inquieta, bella y creativa. Su prosa cultiva un naïf muy logrado, casi auténtico. Toda ella es literatura, aunque no lo sabe. En su mesilla de noche he visto un tomo de Proust”. Por último, algunos de los incluidos hubieran preferido ser ignorados. De Fernando Arrabal decía: “Arrabal no se ve obligado a exiliarse de la dictadura por lo que escribe, sino que se exilia para escribir. Para escribir que se ha exiliado”. De Leopoldo Alas, nieto de Clarín, escribía: “de noche suele salir con mamá, lo que le hace un eterno hospiciano de la literatura. También practicaban madres los Panero y los Haro”.
Ese era el Umbral iconoclasta que tanto me divertía y tanto me enseñó siempre, un escritor que se fue yendo a la derecha, y que se fue ensombreciendo personalmente a golpe de mala leche, de bufandeo y de exabrupto solipsista. En sus recientes memorias introduce el término sartriano “escribir contra uno mismo”, algo que me llamó la atención y que entendí como una explícita despedida. Le admiré mucho, lo detesté como todos, y lo recordaré aplaudiendo detrás de mi entre el público que veía “la Velada en Benicarló”, de Manuel Azaña, en el Teatro Bellas Artes de Madrid, cuando un espectador gritó “Viva la República” después de la función que había dirigido José Luís Gómez y que protagonizaba José Bódalo.
De “Amado siglo XX” me quedo con estas frases que me parecen un buen resumen de su postura persona e intelectual:
“Escribo y escribo. Me deleito en mi prosa esperando que llegue la página fundamental, única, sincera. Escribir es un bello oficio si se escribe así. Cuando se escribe por llenar folios se está moviendo la industria tipográfica, pero nada más”.